Primeras horas de un domingo cualquiera cuando la ciudad no ha despertado todavía y se percibe una calma especial. Primavera, el olor a hierba y a tierra mojada, nadie por ningún sitio. Poca gente sale de casa a estas horas, si acaso por comprar el pan y el periódico pero ni eso, se está bien en la cama, todo puede esperar, no hay nada importante que hacer tan temprano –salvo mi deambular tranquilo, sin prisas y sin destino–
Camino donde me llevan los pies. Encuentro un parque donde el mobiliario urbano parece recién estrenado, más bien el esbozo de un parque trazado con tiralíneas o el de una película de ficción. Agradable sorpresa pues hasta hace bien poco nada había por aquí. Cierto que falta algo de desorden, el caos de las malas hierbas y de los bancos castigados por la lluvia y el sol. Estreno un espacio ganado a solares y descampados contiguos, un campo domesticado con geométricas calles, jóvenes arbolillos y farolas de diseño, y echo en falta esa gracia especial que transmite el paso del tiempo.
Algún solitario pasea con el perro y un andarín desconfiado me mira con recelo; ¿tendré acaso mala pinta?, ¿pareceré un delincuente?, ¿debería comprarme un perro para evitar levantar sospechas? Un corredor se ejercita al compás del ritmo dictado por la música, a tenor de los cables que salen de su cabeza rapada. Claro que también podría ir escuchando las noticias, aunque no sé si ya han salido o si todavía las están elaborando pues, como el pan, todo lleva su tiempo y no olvidemos que hoy es domingo.
Cuando yo corría no hacía más que correr, no me gustaba escuchar música ni nada parecido, me gustaba andar ensimismado en mis pensamientos, sentir las pisadas, disfrutar con los pájaros y los sonidos de la naturaleza, escuchar el rumor de mi propia respiración. Como hago ahora, aunque ya no corra y me deje llevar sin rumbo fijo a ningún lugar. Lo más hermoso, correr por el bosque; lo más cansado, correr junto al mar; lo más difícil, escuchar cómo se mueven las piedras. Y cuando me asalta un ataque de nostalgia, me abrazo a un árbol centenario y recupero la fuerza y la energía.
A estas horas la ciudad está aún medio dormida, no despertará hasta media mañana con las rutinas que nos organizan la vida y nos ayudan a identificar el momento en que vivimos, quizá la misa, el periódico o el aperitivo como signos inequívocos del día de asueto –cada uno tiene sus propias rutinas–, pasos inequívocamente marcados por su correspondiente actividad, el mercadillo del sábado, la paella del domingo, las cañas del viernes al salir de trabajar…
Apenas quedan restos de la tertulia pasada, el humo de la conversación hace tiempo se desvaneció, y la enorme colección de cáscaras de pipas que tapizan el suelo recuerda aquellas horas, aquellos momentos en que no había nada mejor que hacer que dejar pasar el tiempo. Comienza la mañana, todo un día por delante, un nuevo espectáculo por descubrir.
977 - Los caracoles de Fibonacci
Hace 1 año
.JPG)

















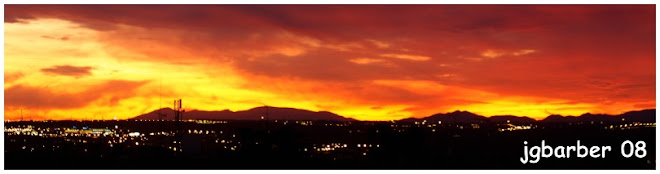
No hay comentarios:
Publicar un comentario