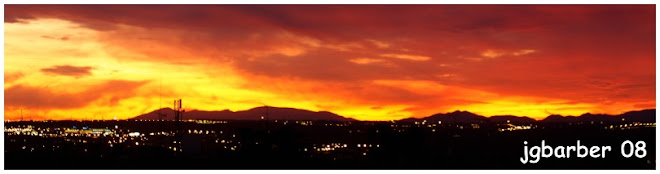Salgo a pasear por hacer una foto del puente de piedra cuando, con las últimas luces, la caliza se tiñe de un naranja intenso y profundo. El reflejo de los arcos contra el agua en movimiento es una imagen que siempre me ha llamado poderosamente la atención. Espero la visita de los azulones, aunque suelen ser bastante reacios a posar y hay que pillarlos un poco a traición. Tengo idea de lo que quiero pero cada día es una aventura diferente. Me dejo llevar sin miedo, embargado por la emoción y la sorpresa de lo que en esta ocasión vaya a encontrar. Los leones siguen inmóviles, el río permanece tranquilo y el murmullo del agua resuena en mis oídos. Cae la tarde y se avivan los colores, el cielo se enciende por detrás de los cerros pelados que suben al páramo. Camino despacio, no tengo ninguna prisa, escucho el silencio y el rumor de las hojas mecidas por el viento. Aspiro el aire con todas mis fuerzas, lleno los pulmones de vida centrado en mis pensamientos. Una lengua de buey (Hepatica fistulina) crece en el tronco de un chopo, a falta de robles o castaños. Busco los dos pequeños almendros que crecen junto a las barbacoas de piedra; uno ha prosperado pero el otro me da la sensación de que se ha perdido definitivamente (a veces las apariencias engañan, mi endrino de la fuente Pocías tardó año y medio en dar señales de vida). Oculto en la espesura canturrea un pajarillo que no consigo identificar. Imagino un petirrojo (por la plasticidad de la escena) pero bien pudiera tratarse de cualquier otra cosa. Suena el toc-toc de un pica-pinos (¿será el que cada mañana se come las almendras de mi amigo Pacopús dejando las cáscaras vacías al pie de una de las encinas?); las urracas, con los destellos metálicos de su esmoquin, juguetean al borde del agua. Los arcos del puente siguen cegados por las ramas que arrastró el agua en la última riada y que nadie desde entonces se ha ocupado en retirar. Una parra crece agarrada a las paredes de adobe de un caserón medio abandonado. Apenas hay agua en el cuérnago así que me acerco hasta la isla, que alcanzo con facilidad saltando sobre las piedras. Hay que prestar mucha atención, recuerdo el año que Amelie se partió una muñeca al resbalar sobre una piedra mojada. Los alisos que ocupan la isla presentan gigantescas dimensiones; en medio de la espesura se ocultan las ruinas del molino con sus techumbres caídas y las enormes losas de piedra que invaden la cacera de entrada. Busco los saúcos que comentaba Isauro el otro día (Sambucus nigra), por lo visto la ribera está llena de estos simpáticos arbustos aunque yo hasta ahora no me había dado cuenta; Evelio me estuvo explicando que con las bayas de saúco se consiguen estupendas mermeladas e incluso un aguardiente muy apreciado por sus propiedades medicinales. Los saúcos forman matas de espeso y denso follaje donde suelen esconderse los buenos espíritus del bosque tales como los duendes, las hadas y los elfos. En Galicia conocen este arbolito, que a veces puede adquirir notables dimensiones, como “sabugeiro”; en realidad se trata de un arbusto de propiedades mágicas con flores blancas y frutos negro-azulados (conocidos allí como uvas de bruja). Intento no hacer ruido por molestar lo menos posible a los misteriosos seres del bosque y pienso que a falta de las típicas setas de enanito donde refugiarse (como la Amanita muscaria), bienvenidas sean las sabugeiras. Sigo caminado, persiguiendo sueños y cazando nubes. Tendré que probar el licor de saúco, seguro que me sorprende y al final me acabaré aficionando.
977 - Los caracoles de Fibonacci
Hace 1 año