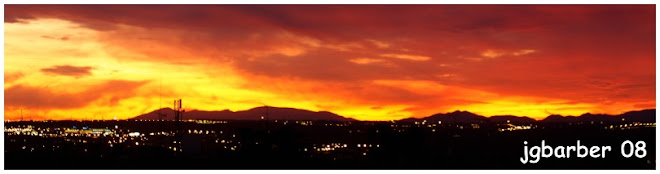El año que murió mi padre viajamos a la Patagonia, uno de esos viajes soñados que hasta el final nunca sabes si podrás realizar. Bueno, en realidad no fue el mismo año, mi padre falleció un 30 de diciembre y entonces ya no quedaba tiempo más que para enterrarle. Ese año no celebramos la Nochevieja, carecía de sentido. Mi madre estaba triste, le había cuidado mucho, nosotros también estábamos tristes, habíamos luchado sin éxito contra el destino. Cenamos en Segovia pero no tomamos ni las uvas ni el champán, estaba todo muy reciente, le habíamos enterrado esa misma mañana en el cementerio donde reposan dos de mis hermanos. Mi padre, que nunca fue muy viajero, quería descansar arriba, junto a Juan, decía que tenía mejores vistas y menos humedad. Salvo Menorca y su mediterráneo natal, apenas destacan los recurrentes viajes a Grecia (pura esencia mediterránea) y al Japón al final de su vida, en este último caso por motivos puramente familiares. Así que poco después de morir mi padre, en el mes de febrero, volamos a El Calafate en pleno verano austral. Hacía tiempo que veníamos preparando el viaje, Patagonia está muy lejos y no hay que dejar ningún cabo suelto. Las palabras de Bruce Chatwin aún acarician mis oídos:
“La Patagonia empieza en el río Negro. A mediodía el autocar atravesó un puente de hierro tendido sobre el río y se detuvo frente a un bar…/… El desierto patagónico no es un desierto de arena o guijarros, sino un matorral bajo de arbustos espinosos, de hojas grises, que despiden un olor amargo cuando los aplastan.”