Me levanto temprano apenas comienza a despuntar el día; siempre me gustó madrugar por ver amanecer. Enseguida el sol se eleva por encima de las colinas del Negredo. “Yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas del Ngong”, escribe Karen Blixen al comienzo de su famosa novela Out of Africa posteriormente llevada al cine con gran éxito. Mis territorios no son tan exóticos como los de Dinesen o Stevenson (Kenia, Samoa, Vailima…) pero tampoco tienen mucho que envidiarles. Una delicia; puro Cerrato, puro Delibes. Dispongo de mi distrito del norte y de mi distrito del sur y me dirijo a cada uno de ellos en función de mi estado de ánimo y de otras particulares circunstancias. Me tomo un café y salgo a caminar. Paco anda liado, esta vez no podrá acompañarme así que voy un poco a mi libre albedrío (entre otros asuntos tenemos pendiente la subida a las yeseras en mitad del cerro de las bodegas y la excursión en busca del orégano que crece en la ladera del monte, que aún no ha acabado de crecer). Atravieso el río por el puente de piedra, dejo a mano derecha la desviación al convento de San Salvador del Moral, apenas unas ruinas en el interior de una finca privada rodeada de nogales, y subo hasta lo más alto del páramo por la carretera de la Colonia. Hoy tengo intención de acercarme a las ruinas del convento de la Quinta, un paraje idílico en medio del monte que me descubrió por casualidad mi amigo Pacopús. No tiene pérdida me dice, subes al páramo de Valbuena y en la primera curva a la izquierda te tiras a la derecha por una senda que se va perdiendo en la espesura (caminos que a mí me recuerdan a nuestro san Juan de la Cruz, el poeta místico por antonomasia). Reviso mis mapas, la empresa no parece demasiado complicada. Las encinas salpican el campo, el cielo es azul y la brisa fresca acaricia mi piel. La recta que atraviesa el páramo es inmensa y desolada. Algunos majanos destacan en medio de los campos donde sobrevuela el cernícalo y el milano real. La tranquilidad es absoluta, no pasa ni un solo coche. El Matacán a un lado y los Corrales al otro, con la fuente de Canalejas y su pilón de piedra escondida en la cuesta que baja hacia el río. En un determinado momento el camino hace una ligera curva; a la izquierda se adivina la vaguada del vallecito de san Vicente, al otro lado, entre alambreras cinegéticas y ralos bosquecillos de encinas, encuentro una senda más estrecha que en un principio discurre entre campos de cultivo y vallas de piedra seca. Sigo el camino que se interna en la espesura y después de una buena caminata alcanzo mi objetivo. Empieza a hacer calor. Descanso un rato frente al muro del convento de la Quinta. Un friso, un contrafuerte, apenas nada; un suspiro en el tiempo. Hierbas aromáticas y algunos frutales, se conoce que los monjes tenían buena mano: matas de romero, mejorana, orégano y tomillo salsero crecen por doquier. Ni rastro de la fuente que debía existir en el entorno. Encuentro algunas piedras labradas y restos de cimentaciones antiguas olvidadas en medio del silencio y la soledad. Una lástima pues apenas queda nada de la riqueza de otros tiempos. Aprovecho por echar un trago de agua y dar cuenta del frugal almuerzo de mi zurrón (un poco de queso, aceitunas, algunas cerezas). Valoro dos posibles opciones, bien continuar hacia la encina bonita y rodear el monte del Caballo buscando la curva grande que baja al pueblo (lo cual alargaría mucho el recorrido) o descolgarme directamente por la vaguada del arroyo Camporredondo que se adivina justo frente a mis pies. Me inclino por esta última posibilidad, mucho más cómoda y rápida, así que atravieso la umbría del bosque y enseguida descubro la senda que de manera sencilla me conduce en un suspiro hasta Valbuena.
977 - Los caracoles de Fibonacci
Hace 1 año

















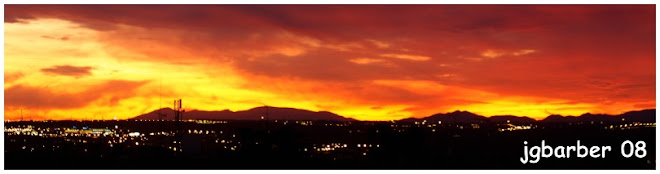
No hay comentarios:
Publicar un comentario