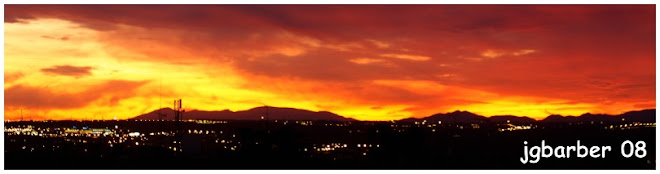Hoy ya es uno de diciembre. El aparcamiento amanece cubierto de pintadas y grafittis. Uno de estos días tendré que bajar a hacer fotos, mejor cuando salga el sol. El frío aparece de repente, como el zarpazo de una fiera, y pienso en una alfombra turca para el suelo del salón. Sin embargo no debe ser tan grave pues la placa de hielo de Wilkins, de 1.500 kilómetros cuadrados, amenaza con desgajarse del continente.
De nuevo paso por delante de la tienda de la esquina, la que convirtieron en colmado chino, y me fijo atentamente en su rótulo,
“Autoservicio: panadería, bebidas, frutos secos, frutería, limpieza”. Curioso, como un todo a cien pero con servicio de limpieza. Sigue conservando, eso sí, el antiguo nombre de
“La senda de la esencia” (e incluso el teléfono original), lo cual le da un aspecto muy particular. Llama la atención una pequeña estrella enamorada a los pies de la luna creciente. El cielo se cubre enseguida y oculta las estrellas; parece que fuera a nevar.
El Alaska es el típico bar de vino blanco y gambas rebozadas pero, con la que está cayendo, no sé si la gabardina será suficiente (solo de pensar en el aperitivo, en el hielo del vermouth, me castañetean los dientes). Por de pronto, yo ya he sacado el sombrero, una prenda que abriga una barbaridad al impedir la pérdida de calor por la cabeza (pues la cabeza sin pelo constituye un puente térmico de primera magnitud).
Los cuentos de Roberto Bolaño viajan por todo el mundo, habitan un tiempo inventado por él, muchos de sus relatos están protagonizados por poetas, escritores y aspirantes.
 Fin de año.
Fin de año.